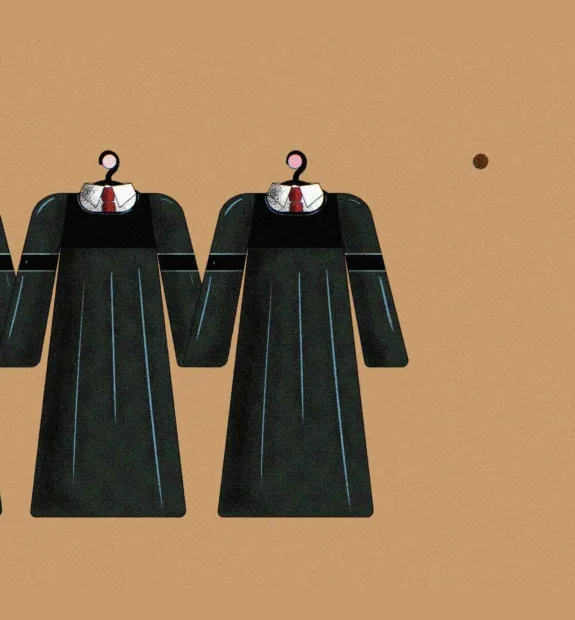Persecución, estigma y transformación: relatos médicos sobre el aborto

Fecha: 2021-09-01
Por: Teresita Goyeneche Perezbardi
Ilustración: @__nube
Fecha: 2021-09-01
Persecución, estigma y transformación: relatos médicos sobre el aborto
Por: TERESITA GOYENECHE PEREZBARDI
Ilustración: @__nube
Aunque varios tratados internacionales respaldan el secreto profesional (la obligación que tiene el médico de guardar información sobre su paciente), según un informe reciente de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres más del 56% de las denuncias por aborto registradas en Colombia entre 2006 y 2019 fueron iniciadas por el personal médico que atendió los casos, una tendencia que se repite en toda América Latina. Y, a pesar de la contundencia de ese dato, al día de hoy, después de legalizaciones y décadas de lucha feminista, no sabemos dónde están los prestadores de servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), más allá de las clínicas privadas más visibles. Más urgente que eso es que desconocemos cuáles son las regiones más oscuras, donde la objeción y la obstrucción hacen imposible el acceso a un aborto seguro. No existen los datos y no hay investigaciones que avancen para acabar con esa oscuridad.
Por supuesto, el ecosistema médico no es un monolito que practica e interpreta el oficio de manera uniforme. El gremio capacitado para realizar abortos cuenta con una diversidad de personalidades que abarca a los denunciantes y obstructores, a los que objetan por principios religiosos y morales, a aquellos a los que la indiferencia los deja al margen del debate y la práctica, y a aquellos que dedican sus días a prestar el servicio a pesar del estigma y la sobrecarga laboral. Este trabajo va sobre esos médicos y médicas que ofrecen opciones a mujeres y niñas que buscan sosiego ante la falta de garantías que caracteriza a la región.
CAPÍTULO 1: LA INTERRUPCIÓN DE TODOS LOS DÍAS
Una mañana, Clara* se despidió de su madre y de su hijo de dos meses con la promesa de mandar por ellos apenas tuviera el dinero. Tenía 15 años, el ímpetu de un huracán y la certeza de que para lograr mantener a su recién nacido tenía que salir de su natal San Cristóbal, la ciudad venezolana fronteriza con Colombia. Llegó a la orilla del río Arauca a las 10 de la noche como le habían dicho y esperó en la oscuridad. Antes de que apareciera la lancha que la cruzaría al otro lado de la frontera, unos hombres la agarraron a golpes, la violaron y le quitaron todos los ahorros que su madre le había metido en el bolsillo. Cuatro meses después, ya viviendo en Bogotá, se enteraría de que esa noche aún no terminaba: a causa de la violación, Clara estaba embarazada.
Agarró los pesos que había reunido en esos meses para su madre y su hijo, y se fue con la única amiga que tenía en la ciudad a encontrar un lugar donde abortar. Primero llegó a una casa en el barrio Teusaquillo donde después de hacerle algunas preguntas la acostaron en una cama, le abrieron las piernas y le pusieron unas pinzas al costado. La mujer que la atendió le dijo que por el dinero que tenía no podía ofrecerle anestesia. Clara se paralizó y antes de que continuara, su amiga la agarró, la montó a un taxi y le pidió ayuda al conductor. El hombre las llevó a Profamilia, una clínica pionera en servicios para salud sexual y reproductiva en Colombia.
Es poco lo que Clara recuerda de ese día de 2016: la sala de cirugías, las luces, el cansancio. Recuerda haber pedido que no la atendiera un hombre porque no soportaba el tacto masculino sobre su piel y entonces le asignaron a Ginny Torres, una médica caleña. Luego vino la anestesia y otra vez la oscuridad. Cuando despertó, Ginny le confirmó que el feto ya no estaba y ella aprobó que le pusieran un dispositivo anticonceptivo en el brazo. Clara, una niña que se volvió madre a los 14 años, se sumó entonces al 20% de adolescentes entre 15 y 19 años que en Colombia tienen segundos embarazos durante la adolescencia, según el Departamento Nacional de Planeación (DANE).
“Se le hizo un procedimiento de dilatación y evacuación bajo sedación y usamos unas pinzas para poder extraer el contenido uterino”, cuenta Ginny seis años más tarde, sin recordar detalle sobre ese caso en particular. A diario, la doctora Torres recibe una o varias mujeres, jóvenes, o niñas venezolanas que buscan ayuda en medio de la precariedad de su situación. Porque sí, a eso se dedica. Desde que en 2006, y gracias a la sentencia C-355 de la Corte Constitucional, el aborto está permitido en Colombia ante tres causales —violación, peligro para la salud de la gestante o malformación en el feto que hace inviable su vida—, para médicos como ella prestar el servicio es parte de su oficio.
Cada semana, Ginny práctica unas cuarenta interrupciones de embarazos y en sus casi diez años de experiencia dice que seguro ha hecho más de cinco mil. Todos los días camina sobre la línea que divide el acto de abortar entre el debate político y lo meramente científico. Desde ahí, toma una jeringa Karman y una cánula, herramientas básicas para procedimientos del primer trimestre, y aspira: una tras otra, ocho interrupciones manuales al día.
“A mí me sirve mucho la bioética, ¿sabes?”, dice Ginny mientras se toma un café. “Soy solo un punto, un instrumento que ayuda a personas en situaciones complejas a encontrar alivio”. Ginny lleva varios años estudiando bioética desde la academia, la práctica profesional y su experiencia personal. En 2006, mientras comenzaba la carrera de medicina en la Universidad del Valle, se enteró de que estaba embarazada y aunque contempló acceder a un aborto, temió ante los riesgos de clandestinidad y primaron sus ganas de ser madre. Tuvo que suspender los estudios y luego apoyarse en una extensa red de mujeres liderada por su madre para poder desarrollar su carrera mientras su hijo crecía. Apenas en 2019, después de trabajar varios años en Bogotá, pudo traerlo de Cali a vivir con ella. El hijo de Ginny tiene hoy la edad que tenía Clara cuando su madre le practicó el aborto.
“Tuve suerte”, dice Clara ahora con 19 años. Un año después de aquel episodio en la frontera logró traer a su hijo, su madre y su hermana a vivir con ella en Bogotá, donde cocina para un pequeño restaurante del barrio La Asunción. “Sin el trabajo de médicos como Ginny, hoy tendría un hijo que no era mío”, dice. Y sí, algo de fortuna hay en su tragedia, no solo por ser una excepción entre miles de mujeres empobrecidas que migran a través de una región represiva, sino porque en otros países como El Salvador, Nicaragua o incluso Venezuela, donde las leyes son aún más restrictivas que en Colombia, embarazos infantiles, tanto peligrosos como traumáticos, son llevados a término, incluso en los casos en que atentan contra la salud de la gestante o en los que el feto es inviable.
CAPÍTULO 2: EL EVANGELIO SEGÚN LA ÉTICA MÉDICA
Para la doctora Iblin Moscoso, ginecóloga y obstetra boliviana, el aborto era un crimen y punto. Denunciaba sin reparos a todas las pacientes que llegaban con misoprostol en la vagina a la Maternidad de Santa Cruz de la Sierra donde trabajaba, como le habían enseñado en la universidad. “¿Por qué está aquí?”, le preguntaba a las pacientes con suspicacia, sabiendo muy bien la respuestas y dejaba que ellas, asustadas, respondieran cosas como: “porque me caí, doctora”, “porque me golpeé”. Esto en un país donde antes de la sentencia 0206/2014 del Tribunal Constitucional, que avala el aborto ante las tres causales, las mujeres que abortaban podían ir presas por asesinato culposo y los médicos que lo practicaban cumplir hasta tres años de cárcel por homicidio doloso. Por eso, Iblin sabía bien de qué lado quería estar.
Esa seguía siendo su postura, cuando un día recibió en su turno a una paciente de 11 años que llegó al hospital en trabajo de parto. “Era una niña diminuta. Sentía mucho dolor, pero trataba de no hacer ruido como para no ser notada”, cuenta Iblin. El padre la había violado sistemáticamente y la niña estaba condenada a parir a su propio hermano. A pesar del dolor que sintió como médica y como madre, Iblin siguió convencida de cuál era su lugar, aunque el episodio empezó a cuestionar las formas cómo estaba tratando a sus pacientes.
Cuando en 2011 entró a trabajar en el CIES, una clínica privada de salud sexual y reproductiva, fue invitada a participar en un foro médico en Colombia. En uno de los espacios de diálogo, se encontró con que uno de los conferencistas era el sacerdote Jesuita Carlos Novoa, quien le habló a ella y todos los médicos presentes sobre la ética del aborto terapéutico, basado en su propia interpretación de las palabras de Juan Pablo II en el Evangelio de vida n.º17, que dice:
“Las opciones contra la vida —entre ellas el aborto, añadió el cura en una entrevista que le dio en 2011 a El Espectador— proceden, a veces, de situaciones difíciles o incluso dramáticas de profundo sufrimiento, soledad, falta total de perspectivas económicas, depresión y de angustia por el futuro. Estas circunstancias pueden atenuar incluso notablemente la responsabilidad subjetiva y la consiguiente culpabilidad de quienes hacen estas opciones en sí mismas moralmente malas”
Esas palabras calaron en el espíritu médico de la doctora Moscoso, quien junto a sus compañeras empezó a capacitarse en cómo darle opciones a las mujeres que llegaban a la clínica solicitando con urgencia una interrupción, y luego de 2014 en ofrecer atención empática, asesorías sicológicas y el método adecuado a las mujeres que lo necesitan. A pesar de eso y como señala Lilian Sepulveda, directora ejecutiva de Doctors for Choice, si Argentina, Uruguay y algunas estados de México representan el lado más claro de Latinoamérica con sus leyes feministas ante el aborto y Centroamérica la absoluta oscuridad, países como Perú, Bolivia y Ecuador están en las tinieblas por la bipolaridad de sus normas. En Bolivia el aborto sigue siendo un tabú, del que poco se habla y en las zonas rurales, que abarcan la mayor parte del país, el aborto se sigue considerando un crimen a pesar de la sentencia.
“La causal salud es de amplia interpretación”, dice Iblin una noche, absolutamente agotada después de salir del quirófano. “Me leí el libro completo que explica esa causal y cualquier mujer que solicite una interrupción debería poder acceder a su derecho solo explicando que su vida se vería afectada por ese embarazo”. Iblin es una de las cinco médicas que practican abortos en el CIES, la única clínica privada en el país que ofrece interrupciones seguras, y es una de las menos de 20 en todo Bolivia.
“Este es un oficio muy solitario”, dice. Ella y sus compañeras se enfrentan a diario a los grupos católicos y evangélicos que las esperan en la entrada de la clínica para gritarles asesinas, rezarles, o perseguirlas hasta sus carros. Lo único que les queda a ella y sus compañeras es hablar, hablar y hablar entre ellas sobre los pesares que les trae el oficio para sacarse la tristeza de los casos más duros. ”Con mi esposo no puedo hablar de lo que hago porque le dolería mucho, en cambio con mi hijo que está en quinto año de medicina sí he empezado a hacerlo. Él tiene que prepararse para el mundo al que se va a enfrentar, un mundo en el que hay leyes que él tiene que aprender a respetar”.
CAPÍTULO 3: PRIMERO LA VIDA
Para María Paula Hougton, ginecóloga y vocera del Grupo Médicos por el Derecho a Decidir, una organización que desde hace once años aboga por la legalización total del aborto en Colombia, las barreras que existen hoy no son tanto legales como sociales. Factores como las creencias religiosas, o el miedo al estigma que recae tanto en las mujeres como en los médicos con capacidad para realizar el procedimiento, han entorpecido el acceso que tienen las personas más empobrecidas a su derecho. Por eso, aquellos sin temor y convencidos de la necesidad de la práctica han asumido la obligación de ponerse al servicio de las mujeres, niñas y adolescentes, especialmente cuando la sociedad en general y el Estado en particular no las protege.
Cuenta la doctora Hougton que en 2013, mientras trabajaba en la maternidad del hospital público La Victoria ubicado en el suroriente de Bogotá, recibieron a una niña de 13 años, afrodescendiente, embarazada luego de ser violada por su padre. Desde la semana 15 la abuela de la niña había intentado por todos los medios acceder a un aborto, primero en el puesto de salud de su pueblo en Chocó, un departamento selvático de la costa pacífica colombiana, y luego en Quibdó, la capital del departamento. A pesar de la insistencia, había encontrado una larga lista de barreras: primero, médicos obstructores que las desviaron de las rutas médicas obligatorias y la desinformaron, luego el desconocimiento sobre los procedimientos adecuados para la edad gestacional de su nieta y finalmente la falta de recursos para viajar de inmediato a ciudades capitales como Bogotá o Medellín. Cuando por fin reunió el dinero para llegar a Bogotá, la niña tenía 28 semanas de gestación.
“Fue uno de los casos en los que empecé a darme cuenta de que el aborto es solo un crimen para quienes no pueden pagar un servicio privado”, dice Maria Paula para explicar que las barreras geográficas, étnicas y económicas ante embarazos no deseados se manifiestan de manera diferencial. “Porque si ellas desde el principio hubieran tenido el dinero para transportarse a Bogotá, el problema habría estado resuelto”.
Esto en un país donde la violencia sexual contra menores es un problema transversal al debate del aborto, porque en Colombia las niñas son —según datos de 2018— víctimas del 42% de las agresiones sexuales denunciadas y según el DANE, 4.795 niñas entre los 10 y los 14 años se volvieron madres en 2019.
María Paula y varios de sus colegas incidieron para realizarle a la niña una inducción de asistolia fetal, el método usado para interrumpir embarazos avanzados que consiste en hacer una eutanasia intrauterina y luego extraer el feto. Lo hicieron convencidos de que sin importar la edad gestacional, el problema seguía siendo el mismo tuviera una o treinta semanas: había sido abusada y era una niña que sin su ayuda se hubiera convertido en madre sin quererlo, atentando incluso contra su propia vida.
CAPÍTULO 4: ¡ES UNA NIÑA!
El obstetra perinatólogo Guillermo Ortiz llevaba seis años como jefe de urgencias en la Maternidad de San Salvador —hoy Hospital Nacional de la Mujer— cuando lo movieron a la Unidad de Embarazos de Alto Riesgo. Desde que en 1998 se modificó el código penal de El Salvador y los abortos ante cualquier causal empezaron a ser criminalizados, sus colegas habían adquirido la costumbre de felicitar a aquellos que denunciaban abortos y veían mal a los que no lo hacían. Por eso, Guillermo mantuvo la neutralidad durante un tiempo. Pero cuando empezó a perder pacientes embarazadas que llegaban con enfermedades graves pero tratables, suplicando antes de morir por un aborto que les salvara la vida, entendió que ya no podía cruzarse de brazos.
El punto de quiebre llegó un día mientras hacía una ronda con sus estudiantes. Caminando por una sala de embarazos de alto riesgo, Guillermo se encontró con una paciente de nueve años, algo poco usual pero no extraordinario. Ella tenía problemas cardíacos y dificultades para respirar porque a los seis meses de gestación su cuerpo no tenía más espacio para alojar al feto. Se veía aburrida a pesar de que las enfermeras le habían llevado revistas y materiales para que hiciera crochet. Para congraciarse, Guillermo le hizo una pregunta: “señora, ¿hay algo en lo que la pueda ayudar?”, y ella, con la voz como un hilo, le respondió: “Sí, doctor. No me gusta que me diga señora”.
El silencio invadió la cabeza de Guillermo y en ese momento por primera vez notó que el cuerpo de la paciente ni siquiera ocupaba la mitad de la cama. Una de las médicas que lo acompañaba reaccionó y le preguntó entonces si quería que le trajeran algo más. Ella pidió que le llevaran cuadernos y crayolas porque le gustaba dibujar. “Era una niña, era una niña, era una niña”, repite Guillermo años después recordando ese momento. “Ahí lo entendimos todos. Una niña no debería estar en una maternidad, sino en un hospital pediátrico”.
Luego llegó el destierro. En 2013, Guillermo atendió a una paciente con lupus de 20 años que estaba embarazada de un feto anencefálico. La paciente ya tenía un hijo y durante ese primer embarazo había pasado tres meses en cuidados intensivos. Por eso y frente a la condición del feto, la mujer le pidió al doctor que le hiciera un aborto. Al entender la situación, Guillermo solicitó un permiso a la Corte Suprema de Justicia y el caso se volvió mediático inmediatamente. Durante la audiencia en la que Guillermo presentó el caso, la Corte ratificó que el aborto no podía ser realizado.
“Yo ya tenía un compromiso con ella y su familia y me dije: pase lo que pase, yo me comprometo y lo hice”. Antes de hacer el procedimiento, Guillermo pasó por una crisis nerviosa y varios de sus colegas dejaron de contestar sus llamadas y devolverle el saludo en el hospital. Sin embargo, llegado el día, gran parte del equipo del hospital lo rodeó, la jefe de enfermeras y el jefe de anestesiología accedieron a participar y así pudo completar la interrupción. Ese día, antes de salir de casa, dejó un poder a su esposa en caso de que lo arrestaran, pero no fue así. En cambio, empezó a perder clientes, sus colegas ya no lo convocaban para tener discusiones médicas y empezó a sentirse solo y observado. Ante el ostracismo, Guillermo pidió asilo en México y luego recibió una oferta laboral en las oficinas de IPAS en Carolina del Norte, desde donde hoy promueve el aborto seguro en varios países del mundo.
En una región tan violenta como la latinoamericana donde nos acostumbramos al sufrimiento, aguantar el dolor se ha convertido en un deber. Como escribió Ginny Torres en su tesis de maestría, las disyuntivas bioéticas más comunes ante la necesidad inminente de un aborto radican en la “dificultad para aceptar la diversidad y pluralidad de pensamientos […], en la ausencia de una reflexión sobre el significado de la beneficencia y no maleficencia de la práctica de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)”. El nombre del trabajo de Ginny es El dilema no está en nosotros, una frase que para los médicos y médicas consultados para este reportaje, es el lema de su quehacer diario.